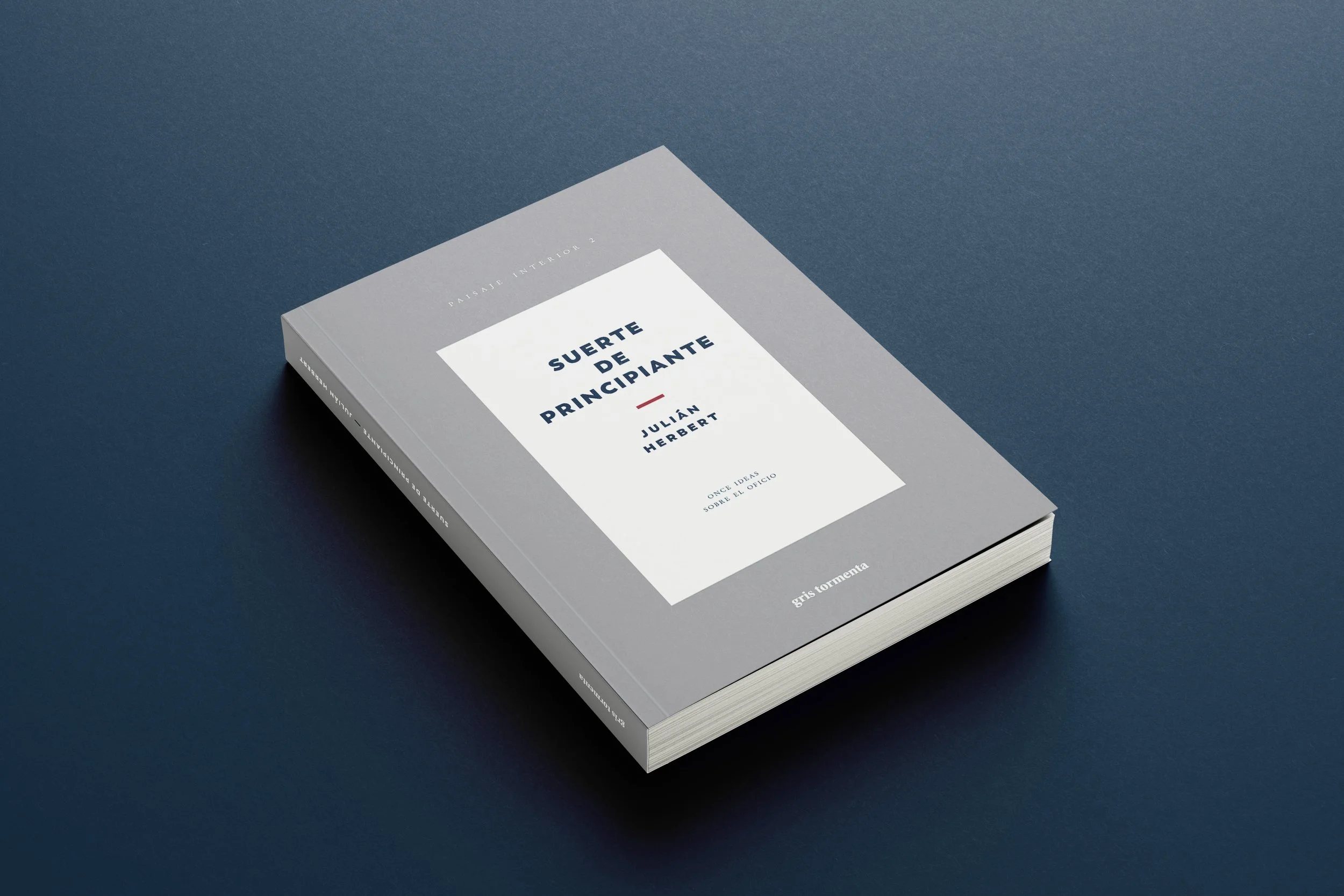Las herramientas y los materiales de la escritura
Transcripción de un fragmento de la conversación entre Roberto Cruz Arzabal y Julián Herbert en torno a ‘Suerte de principiante’ y los procesos literarios.
9 octubre 2025
© Damien Hirst, An Incongruous Destiny (detalle), 2021.
Roberto Cruz Arzabal (RCA): Los libros de la colección Paisaje Interior de Gris Tormenta ofrecen la poética de un autor. Esto implica la búsqueda de una identidad, de una herramienta, de un trabajo, de una forma; implica la búsqueda de caminos que permitan construir una obra. Suerte de principiante es el tercer título de la colección.
Dentro de la tradición literaria no son escasos los libros con reflexiones sobre la obra propia, que son casi manuales de escritura. Suelen seguir el formato de las memorias: los autores hacen un repaso de su vida privada y creativa. O son obras escritas de manera teórica o crítica que funcionan como poética. Suerte de principiante no se acomoda en ninguno de esos lugares. Es decir, es una poética, pero también es un manual de reflexiones, y también funciona de guía y acompañamiento de quienes están en el mundo de la escritura, y también como una reflexión sobre la idea de poética en general, sobre la idea de literatura, de arte, de estética, de pensamiento. Como lo dice el subtítulo, es una obra que reflexiona sobre el oficio: hacer cosas creativas, en general, y escribir literatura, en particular. Eso lo convierte en un libro extraño en nuestra tradición, y probablemente se deba a que la nuestra tiene un marcado carácter gremial.
La tradición literaria mexicana, sobre todo en el siglo XX, está hecha de talleres literarios, algunos más institucionales que otros.
Si bien Suerte de principiante muestra la trayectoria y perspectiva de la creación artística de un individuo, es también una trayectoria colectiva. No solo porque los once ensayos del libro primero fueron charlas para un público en seminarios, sino porque también da cuenta de la trayectoria general: de las bibliotecas, los autores y las obras leídas y del diálogo generado mientras las leía.
Me interesa esa reflexión que va de tu trabajo individual a tu trabajo colectivo, porque es un aspecto que está presente en prácticamente toda tu obra, Julián, pero que aquí adquiere un tono de celebración y generosidad muy disfrutable como lector.
Julián Herbert (JH): Hace poco uno de los editores de Gris Tormenta me preguntó cuál era mi imagen del Paraíso, y le respondí que era el taller literario, lo cual quiere decir que mi idea del Paraíso es el Purgatorio. El taller tiene muchas implicaciones, entre ellas las que decías del trabajo colectivo y la perspectiva de lo gremial.
He estado dando talleres, de distintas índoles y con distintos pretextos, durante treinta años. Una de mis maestras tempranas fue Ethel Krauze. Ella tenía una dinámica de trabajo específica: en la primera mitad del taller resolvíamos una noción teórica, una cuestión técnica, y en la segunda veíamos un texto y trabajábamos sobre él, y se recogían las herramientas anteriores. Es una idea básica de taller, y es como también trabajo hasta la fecha. De algún modo, eso se refleja en Suerte de principiante. En el libro hay una parte que es la lectura, otra la formación, otra la experiencia particular.
Además, esa forma de lo colectivo que está implicada en el libro se extiende al proceso de edición. He comparado a los editores de Gris Tormenta con Phil Spector y Brian Eno, porque pienso mis libros como discos de rock. Hay distintos tipos de productores, y uno de esos es aquel que es en parte autor del libro. En Suerte de principiante me pasó. En ninguna ocasión me había ocurrido de manera tan marcada como en este caso.
RCA: Me interesa la reflexión que hiciste sobre la escritura como un oficio y una técnica, porque la idea tradicional de la escritura —que se ha vuelto un saco de boxeo de la escritura joven— es la del genio creador. Todo el mundo está en contra del genio creador, ya nadie quiere serlo, lo cual es perfecto, pero el problema de ciertas dinámicas es que se deshicieron de la figura del genio creador, pero no de la escritura que lo sostenía. Ahora pareciera que el origen de todo es la pura experiencia. Es notable en Suerte de principiante el énfasis en la técnica y el trabajo, porque nos obliga a pensar en las herramientas con las que trabajamos. Una persona que tenga conciencia de que su trabajo es un oficio sabrá cómo organizar sus herramientas, para qué sirven, cuál es la trayectoria histórica, cuáles son los nombres que tienen. El carpintero, el mecánico, el peletero: estos oficios tienen campos de conocimiento específicos. Lo mismo sucede con la literatura, y se olvida de eso. Un vicio de la carrera de Letras es que no se suelen ver como herramientas creativas, sino como analíticas.
«Los materiales son infinitos. / Las herramientas son escasas» son un par de versos del poema «National Geographic me llama por cobrar», de tu libro La parte quemada. Me parece que tienen un diálogo increíble con este libro por lo que enuncian. ¿Hasta qué punto podemos distinguir los materiales de las herramientas?
JH: Es una gran pregunta y es una de las reflexiones del libro: cuál es esa distancia y cómo la usas.
Los once ensayos del libro están basados en once charlas sobre el oficio literario. La mayoría ocurrieron en la sala de mi casa, con amigos. Los once temas que abarca Suerte de principiante de algún modo también están relacionados con la escritura de La parte quemada, un libro de poemas de setenta páginas que me tomó diez años.
No tengo una respuesta definitiva a la pregunta que planteas de los materiales y las herramientas. A mí me parece que es en la medida en que uno entra y vive el proceso. En el caso de este libro, puedo describirlo de manera específica: la tensión entre escritura y oralidad y en qué sentido algo es oral porque proviene de una memoria y una tradición popular y en qué sentido la oralidad intelectual tiene validez existencial. Tampoco tengo una respuesta definitiva, pero sí creo que ahí hay un campo de dificultad para relacionarnos con el lenguaje.
Normalmente escribo a mano o a máquina y leo en voz alta lo que voy escribiendo. Este libro surgió en un sentido opuesto, como un proceso de inversión de los mecanismos. Es decir, la estructura básica está formada por notas, pues preparaba un guion para cada charla, pero después improvisaba frente al micrófono; luego, esas palabras se transcribieron y editaron hasta convertirse en un texto. Para mí, uno de los problemas de cuál es la tensión entre los materiales y las herramientas es cómo el proceso cognitivo se relaciona con la construcción de significados en este lenguaje específico.
RCA: Ese movimiento entre improvisación, inscripción, revisión y relectura crea una serie de procedimientos que parecen muy orgánicos, porque siguen el camino vital de las cosas que hacemos, pero que en realidad implican una reflexión muy profunda sobre el hacer. Esa es una clave importante del libro.
Dije al principio que se puede leer como un manual de acompañamiento para la escritura, aunque no lo es, porque no están las reglas previamente dispuestas, es decir, no hay un conjunto de pasos a seguir. Pero hay una guía. Es un camino de descubrimiento en el que, como lectores, te vamos acompañando y en el que podemos ir tomando lo que queda de esas inscripciones. Una vía de expiación.
Me gusta la alegoría del taller como purgatorio, porque el Purgatorio es eso, el momento en el cual uno trabaja el alma para llegar al otro lado. En ese sentido, este libro, además de que da cuenta del taller, funciona como taller, porque permite el camino de expiación, el refinamiento de las herramientas. No solo es descubrir la herramienta, es refinarla. No solo es el descubrimiento, es la trayectoria, es el proceso completo.
También me llamó la atención la combinación peculiar de dos tradiciones de pensamiento: una de raigambre antiquísima, que es el budismo, y otra más reciente, que es la de las poéticas cognitivas, que son la relación entre escritura creativa y neurociencia. El encuentro que logras entre esos dos momentos es muy afortunado, porque, por un lado, hay un mundo que parece alejado y antiguo, y, por el otro, un mundo que parece reciente y por eso también lejano. Pero en el libro encuentran una reformulación natural en el descubrimiento de tu propio proceso. Sé que llevas tiempo conociendo las poéticas cognitivas, ¿pero cómo fue el encuentro de esas dos vías de conocimiento?
JH: Al principio me parecía que este libro era una tragedia de reflexiones acerca del oficio de escribir, pero, cuando lo vi terminado, encontré que en realidad es una larga reflexión acerca del oficio de leer —que, por otra parte, son dos cosas inseparables, aunque muchos escritores piensen que no.
Entre 2017 y 2018, tuve una crisis personal, interior, profunda, y uno de los disparadores fue el problema difícil de la conciencia. Sabemos que existe, pero no dónde radica ni cómo se construye. La conciencia es un subproducto del proceso neurobiológico que la ciencia no ha podido explicar. Las dos grandes preguntas son la singularidad en el centro de un agujero negro y la producción específica neurobiológica de la conciencia. Es una idea con la que la mayor parte de la gente puede vivir, pero a mí durante cierto periodo me atormentó muchísimo. Encontré el ápice de una respuesta en una revelación.
Viví dos meses en Shanghái, cerca del templo Jing'an. Mientras estaba allá, me dio fiebre linfática; tenía las piernas hinchadísimas. En una ocasión hice el esfuerzo de subir una larga escalinata para llegar al Buda de plata del templo, y, en el cansancio, yo, que he sido de algún modo un ateo recalcitrante durante la mayor parte de mi vida, no pude soportar mi propio peso y caí de rodillas. Entonces, la conexión entre el budismo, la neurociencia y la poética cognitiva para mí es parte de una epifanía; no la puedo explicar de otra manera.
El descubrimiento luego de aquella experiencia fue que el budismo puede ser una gran influencia filosófica en el pensamiento, pero es incomprensible si no se acompaña con la práctica. Al menos ese fue mi caso. Y de algún modo pasa en la literatura, que es indiscernible si no se acompaña con la práctica. Ahí encuentro la conexión. No solo es la reflexión y la filosofía oriental, sino la práctica concreta de la meditación y de ciertas acciones, como mudras y vocalizaciones, que son una gestualidad en el mundo, son un lenguaje.
RCA: Pienso en ciertos discursos repetitivos que tratan de oponer la teoría a la práctica, representados en frases del tipo «A tu teoría le hace falta calle», «A la calle le hace falta teoría», cuando en realidad la mayoría de las veces a la práctica le hace falta praxis y a la teoría le falta teoría. Me parece que el hecho de separarlas implica un desconocimiento de para qué sirve cada cual. Uno de los rasgos más importantes del libro es la celebración de acompañar el descubrimiento y conocimiento de alguien que va entendiendo sus propios procesos cognitivos mientras los está explicando.
«Se escribe para entender, no para expresar», dices en el libro. Me parece una idea afortunada, que además pones de manera impersonal. Me recuerda irremediablemente a una frase que disfruto de Rosario Castellanos: «Escribir para mí fue sobre todo explicarme cosas que yo no entendía». No es que uno escriba porque tiene algo que decir, sino que lo hace para saber qué es lo que uno quiere hacer con eso que está haciendo.
Hace poco, dialogando con un amigo que también es profesor, hablábamos de que uno en realidad aprende más dando clases (cuando te obligas a explicar) que estando del otro lado. Hablamos del caso de Nabokov. En una de las frases de su curso sobre el Quijote dice que nunca entendió qué era la literatura como cuando tuvo que sentarse a explicarla. Ahí está ese encuentro entre la práctica y la teoría. No en la separación, sino en sentarse a escribir para explicar cómo es. No es el manierismo de «El grafógrafo», no es el que se mira escribiendo que escribe. En Suerte de principiante te miras escribiendo, pero nos haces acompañantes, no nos expulsas del esteticismo.
JH: Harold Bloom dice que lo interesante en la obra de Shakespeare es el personaje que finalmente se escucha a sí mismo por accidente, pero que se da cuenta en el escenario, delante de todos. Ese concepto, llamado anagnórisis, es interesante para describir a los personajes, pero también para describir el proceso de la escritura. Las personas que damos clases lo vivimos. Me atrevería a decir que es una de las razones por las que uno da clases, por esos escasos y brillantísimos momentos en los que te cae el veinte delante de todos. Es además un puente profundo entre la individualidad, una sensación existencial y el sentimiento de vivir en comunidad —que no solo es la conveniencia de estar de acuerdo, sino que hay una profundidad casi mística en ese espacio. En ese sentido, hay una comprensión muy personal, interior y al mismo tiempo colectiva en los procesos de la literatura. Un escritor puede sentarse a reflexionar sobre esto en soledad —es más arduo, aunque puede concentrarse más, dedicarle más horas—, pero la verdadera chispa se produce en el momento en que conecta con un entorno, un «entorno ecológico», diría Jesús Ramírez-Bermúdez.
RCA: Pienso que esa propuesta de encontrar el yo en la manera en la que los demás te miran, no en mirarte a ti mismo, es justo la idea de la visión de paralaje de Slavoj Žižek. Es decir, no podemos ver nuestra conciencia, pero sí cómo los demás imaginan nuestra propia conciencia. Ese es un valor de la literatura. Y algo que también haces es recuperar el valor de la tradición. Una cualidad fascinante no solo de este, sino de cualquiera de tus libros, es la manera tan ecológica en la que transitas entre campos de significación, entre campos de sentido: el mundo pop, el mundo clásico, el mundo moderno. Todo está ahí porque todo es parte de ese conocimiento, porque todo es parte de esa experiencia de aprender a leer.
JH: Mi formación en literatura clásica se debe a que me formé en bibliotecas públicas de pueblo. Lo cuento de modo melodramático en el libro: el oasis era leer a Homero. Muchos discursos de pensamiento más de avanzada y algunos temas que me interesan los leí después, me tuvieron que hablar de ellos mis amigos que estudiaron en universidades privadas —que además esa era una forma de pensamiento que permeaba la realidad mexicana, a través de la clase media alta, es decir, a través del privilegio.
Pienso que cualquier tradición debería estar en constante construcción, modificación y reelaboración personal. En ese sentido, me interesa una idea que plantea Josu Landa en su libro Canon City sobre el canon reticular. Básicamente dice que nadie crece sin un canon. Cada persona puede construir uno. Independientemente de si coincide o no con el de Bloom, cualquier ejercicio intelectual serio va a construir un canon reticular, es decir, una retícula de distintos cánones que pueden entrecruzarse, que pueden producir redes de significado en las que nos podemos desplazar. Me parece que el problema de sustituir la angustia de las influencias de las que habla Bloom por la angustia de las legitimidades es que se construye un nuevo canon autoritario que deja de lado la idea del canon reticular y las posibilidades de construirnos socialmente cada uno desde sus lugares, escuchando los lugares de los otros.
Suerte de principiante. Once ideas sobre el oficio, de Julián Herbert, 320 páginas.
Julián Herbert (Acapulco, 1971) es escritor, editor y profesor de literatura. Su trayectoria abarca un amplio territorio conformado por actividades literarias —edición, traducción, escritura, colaboración crítica en diversos medios—, pero también musicales y pedagógicas. Entre sus libros están Canción de tumba, Ahora imagino cosas y Suerte de principiante.
Roberto Cruz Arzabal (Ciudad de México, 1982) es editor, investigador, profesor universitario de estudios literarios y autor del libro de poemas Hasta que el musgo.